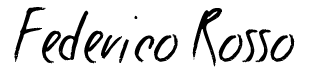El médico llegó al pueblo desde muy joven y fue el único durante toda su vida profesional. Venía de algún pueblo cercano y se casó con una mujer de otro pueblo de la misma región, muy parecido al pueblo del que él provenía y en el que ahora se había instalado. Para la mirada de un extraño, todos aquellos pueblos aislados en medio de la pampa eran iguales: apaisados sobre el horizonte de la llanura, diagramados con simetría invernal; una plaza, una iglesia y un club para jugar a las cartas y tomar vermut. Pero si vivías un tiempo, te dabas cuenta de que todos eran diferentes, con una identidad y cosas que los hacían originales: destacados deportistas con logros internacionales, prominentes industriales y variadas reputaciones bien o mal ganadas de sus pobladores, que se erigían sobre una base fundacional de agricultores. Además, no todos tenían un médico que fuera realmente parte interesada de esos acontecimientos tan biológicos como sociales, y quizás por ello tan impactantes, como el nacimiento, la enfermedad y la muerte. Si el médico no estaba en su casa, donde estaba su consultorio, en una de las dos primeras habitaciones que daban a la calle, estaba en la casa de algún paciente o tomando un aperitivo en el club. No importaba el clima o la época del año, vísperas, cercanía o contigüidad de celebraciones paganas, uno podía verlo fresco como una lechuga recién cortada una mañana de otoño, con su inmaculada gabacha blanca cuya simbología aún se conectaba con los primeros doctores de América del Sur. A mí me trató una bronquitis aguda en la niñez, que erradicó sin titubear con un arsenal de antibióticos inyectables, una picadura de alacrán en la adolescencia, cuyo tratamiento fue una inquietante espera en su consultorio a alguna reacción antes de hacer nada. Finalmente, en los albores de lo que sería mi colesterol hereditario alto y sus implicancias derivadas, con su mirada condescendiente, entrenada por años de hacer seguir adelante a toda esa comunidad que pasaba por su consulta, me indicó evitar ciertos postres y caminar a diario. A él, en cambio, parecía que no le pasaban los años o más bien estaba transitando una vejes muy dinámica, entrando y saliendo por largos zaguanes de casas cuyos padecimientos conocía de memoria. Murió también, sin embargo, un día cualquiera, nadie pudo saber de qué.