Servane me contagió el insomnio. Apenas la vi temí me contagiara algo. Y sí que fui egoísta al pensarlo, nada se adquiere que no esté dentro. Pobre de ella que no dormiría vaya a saber desde cuándo.
Siempre digo que se me apareció, porque primero fue más imagen que persona, como un espejismo sobre la meseta reseca y ardiente del verano en Madrid. Aquella impresión volátil de su presencia debía ser el aura de sus noches mal dormidas. Muy pronto intuí aquel síntoma, que confirmaría al observar su manera de vivir, sólo con mirarla a los ojos acuosos, diáfanos, casi transparentes. Ausente pero implacable resultó ser ese carácter que no se resignaba ante la noche. Yo más sonoro, sudamericano, el elegido para rescatarla de la soñolencia.
Fue el resultado de una suma imposible de eventos recientes y pasados el hecho de que ella rentara una de las habitaciones del piso que yo estaba habitando. Lo indispensable fue que Eduardo, el único español de aquel tiempo de España y el dueño del departamento donde vivíamos, se había lanzado con su bicicleta a Italia y que los brasileños, un tal Felipe y Marana Borges, también se habían salido de aquel inhóspito ruedo de verano. Madrid era para mí, pero agosto la estaba quemando. Y la vida es mil veces así y no como algunos se afanan en contarla. Me habían dejado solo, con dos o tres recomendaciones: que cuidara del gato, que regara las plantas, que rentara el cuarto vacío.
En ese estado de las cosas, una de esas tardes ya arrancadas del almanaque, se presentó en casa Servane. Entró, hizo su inspección y quedó conforme con el apartamento.
Resultamos solitarios, y vivíamos cada día según se nos iban presentando, aunque de un modo algo más particular las noches. Primero sólo eran conversaciones que giraban por el lento remanso de sus horas muertas, pero después tuvimos que reconocer que ninguno de los dos podía dormir, y eso fue entrar en un otro mundo, según Servane logró expresarlo en una eficaz oración.
Dábamos vueltas, cada uno en su cama y después, con la impaciencia, cada uno en su cuarto. Ya en plena madrugada solíamos encontrarnos en algún sitio de aquel piso que compartíamos tan fortuitamente. No voy a escribir sobre los detalles, nos conocimos en el trabajo, un trabajo hostil para jóvenes inmigrantes. Yo necesitaba rentar el cuarto que los brasileños habían dejado por sus vacaciones -según Eduardo me lo había recomendado- para el restablecimiento de nuestras alicaídas finanzas, y ella necesitaba rentarlo.
Nuestro trabajo era agotador y las noches en vela no eran lo mejor para recuperarse. Pero algo más comenzaba a suceder, el entorno se nos fue haciendo progresivamente extraño, a medida que aumentaban las máximas de la temperatura de ese verano en réplica constante. Un ejemplo que no fue azar, Marana me llamó desde Roma sólo para decirme que había decidido ser escritora; no le pesaría el apellido ni ninguna otra cosa. En el estado que yo estaba, igual me daba el vino rojo que el blanco, así que le contesté que no desistiera jamás de esa idea, porque eso es lo que uno hace cuando ya puso una pierna del otro lado, ánimo para los demás. Era la tarde, el aire caliente entraba por la ventana, mientras tomaba mates en short de baño estampa argentina. Pensé, debo ser yo, tendré el don de escuchar todo esto.
La misma tarde llamó mi hermana, otro caso, que vivía en Génova, quién sabe tampoco por qué, para contarme que Eduardo ya había llegado a esa aberrante ciudad, montado en su bicicleta, para reunirse con ella. Y que alguien me dijera por qué Eduardo ya conocía a mi hermana era, en tan poco tiempo de vivir en Madrid, demasiado. O que alguien explique aquel absurdo magnetismo italiano. Todos desde Italia, llamándome para decirme poco más que nada.
Por nuestra parte no dormíamos, y eso era lo que en las noches estaba pasando. No dormir es bailar con una idea maliciosa en la oscuridad de la noche. Solamente durmiendo puedes escaparle, mientras tanto uno es preso de sus vueltas. Dar una vuelta y otra vuelta en la cama, y para qué narrar una desesperación tan compartida en estos tiempos.
Sin embargo, comenzamos a estar más compañeros y algunas noches fumábamos y tomábamos mates hasta el amanecer, que es la hora de dormir hasta para el más rebelde de los sueños. Tomábamos mates aunque fuera lo contraindicado, pero como todo estaba invertido, yo aprovechaba para decir un italianismo, ma si, tomemos mates. Ella no decía nada, pero yo intuía que era porque ya había pasado por eso de las sustancias contraindicadas.
Aprovechando los malos pasos de las peores noches comencé a escribir. Corregía una novela inverosímil y empezaba cuentos que iba dejando más o menos por la mitad. Me encontré superpoblado de comienzos que jamás tendrán su final. Una madrugada me descubrí sentado al borde de la cama, pensando las ideas del diablo por el diablo, apunté eso en un cuaderno, o es que eso era lo que estaba haciendo, mientras escuchaba a los hombres que cada noche recogían la basura. Esa era una de las horas difíciles, las tres de la mañana, el nudo mismo de la noche, la mitad de un cuento. Lo tenía observado.
Otra noche de no dormir absoluta, una de las primeras noches que nos atrevimos a dar un paseo en vez de intentar conciliar el sueño, Servane me dijo, en un español tímido y aniñado, que sabía que era rubia y que era afortunada por pertenecer a la burguesía francesa, que jamás le faltaría algo importante. Expresó también, supongo que a partir de aquello, un romántico deseo de ir a trabajar voluntariamente a Sudamérica. Sonreí, sin malicia ni ironía a la vista. Sonreí instintivamente, mientras me iba hundiendo hacía al fondo barroso de una verdad que me hacía pensar en mí. Nuestro exilio sí que era el de la época de no saber a dónde ir, el tiempo de los pájaros perdidos. Golondrinas que, oportunas, revoloteaban cada mañana en el multireligioso cielo de Lavapiés. Había que mirar arriba, elegir un Dios y pedir sueño. Noche, decía un abuelo mío que está muerto, antes de ir a dormir como manera de augurar el descanso.
Alguna noche, no sabré cual, mi desesperación insomne fue más aguda y pensé en llamar a Marana para contarle lo que nos estaba sucediendo, pero intuí que acabaríamos robándonos el tema entre colegas sudamericanos. Además, yo debía continuar la corrección de mi novela inverosímil. Entre eso, el trabajo y no dormir, poco tiempo y energía iba quedando. El trabajo de complacer al resto y después, por la noche, el castigo de no dormirnos; quizás por eso estábamos como estábamos con Servane.
El verano ardía en Madrid, como las brasas de nuestros cigarrillos noctámbulos. Pucho, le enseñé a decir, y aunque le expliqué que era una palabra del lunfardo argentino Servane sonreía, tan sólo por tener una nueva palabra de los arrabaleros pasajes del leguaje Suramericano.
En aquel universo un poco sórdido y vacío en el que nos perdíamos cada noche y ganábamos en cada conversación, me habló de su madre, cuya figura alcancé a concebir lejana, como un concepto o algo aún más abstracto. Y de un hermano, también desdibujado. Qué difícil es hablar sobre lo que no puede verse. Yo en cambio, le conté la colorida muerte de mi abuelo, que fue un infarto en la madrugada sofocante de un diciembre sudamericano, no se supo con certeza si yendo o viniendo por una calle de reputación cuestionada. Los pesimistas ganaron diciendo que iba. Pero a quién podía importarle todo eso. Lo cierto es que aquella fue una noche muy calurosa, como las nuestras y el hombre andaba en la calle, quizás también por no poder conciliar el sueño. Creo que en aquellas noches nos hubiera seducido la idea de un punto final así.
Cuántas veces Servane me dijo tengo sueño, en aquel español que por limitado se hacía preciso. Cuántas veces hubiera querido decirle el sueño que también yo tenía. A veces, tanto cansancio no te deja descansar, me dijo, con la lucidez de esos nervios tirantes y sensibles de su forma de ser.
De mi parte, en mis noches en vela escuché conciertos de despertadores, como si fuesen auténticas alucinaciones y, zambullidos en ellos, los amores del alba, creí saber reconocer cada uno de los pasos mal vividos que regresaban y llegué a creerme que había un primer pájaro que cantaba y que después comenzaban a cantar el resto. Estaba tan despierto y me sentía tan leve que podía figurarme muy fácilmente la idea de desaparecer.
Por nuestras noches -digo así, por si acaso aquéllas sólo existieron para mí y para Servane- cuando decidíamos ir a la cama, las puertas de sendos cuartos se abrían y se cerraban en una respetuosa combinación para poder andar a pasillo liberado. Los actos reflejos de la educación persisten hasta el final. Del mismo modo, algunas veces nos encontrábamos o buscábamos un encuentro y nos sentábamos a charlar por horas. Qué puedo saber, habrá sido tan raro para ella como para mí vivir en Madrid, la ciudad donde nos conocimos y la ciudad que abandonamos con tanta sensación de ausencia, de haber estado y no.
Pensar que era de Toulouse, una ciudad pequeña que suena dulcemente dormida. Sin embargo, me aseguraba que cada vez que despertaba, sentía haber descansado muy poco tiempo, aunque hubiese dormido un buen rato. Quién pudiera dormir ocho horas, me dijo entre fatigada y dolida, una tardecita roja de aquel barrio bohemio donde vivíamos. Esa era la hora de dar los paseos para agotar el último aliento, pero era inútil, terminábamos la caminata, cenábamos y seguíamos despiertos, en nuestra eterna primera conversación de sobremesa.
Charlábamos de un modo lento, pausado. Un poco por el idioma, otro poco porque teníamos tiempo para charlar, un tiempo desmesurado.
En alguna de aquellas conversaciones, me dijo que tenía recuerdos muy precisos de su niñez, secuencias visuales a las que no hubiera podido llamar por su nombre entonces. Creo que a veces mentía Servane. Yo me recuerdo conduciendo un triciclo con cara de preocupado, pero me temo que es una fotografía que mi memoria ha inscripto a su nombre. Quizás, esos recuerdos sin registro verídico la atormentaban.
Qué cansado te ves, me dijeron en el trabajo. Muy observadores. Estaba destruido, sin dormir por las noches, ya incapaz de contestar algo corriente, sonreír y disimular. Demacrado, pero al mismo tiempo lúcido, sujeto de una lucidez extrema que me permitía ver las nervaduras de la vida. Y usted que torpe, que dormido, que mundano se ve, hubiese dicho por si acaso.
Los brasileños desde Roma, los Borges esos, otra tarde nos llamaron. Que cómo la van llevando. No recuerdo muy bien qué les contesté, pero los dejé tranquilos, que estaban bien las plantas y el gato, creo haberles dicho. La gata, que en verdad se llamaba “gata”, era la que mejor la pasaba en vela, jugando con las sombras del cabello de Servane o en el balcón mirando pasar los borrachos. Eso hasta que probó el fuego al rozar la brasa de un cigarrillo que yo estaba fumando, mientras Servane cuidaba el agua para el mate con el método que le había enseñado para que no hirviese: el método del control presencial. Corrí tras la gata, la alcancé a medio pasillo y la sofoqué con el almohadón del sofá. No quedaron rastros, ni olor casi a pelo quemado. Creo que Servane pudo ignorarlo por completo y eso es algo por lo que me sentiré por siempre satisfecho; haberle evitado esa locura de escena en la hipersensibilidad de un desvelo tan prolongado.
Pensé, ya una madrugada infinita andando con ella por las cuestas del barrio, que no había una salida para aquello, que estábamos atrapados. Pero ella en ese mismo momento me dijo: las cosas siempre van a cambiar. Y esa frase debería ser una pintura o una melodía o, al menos, estar comprometida en una manifestación menos comentada y más excepcional que este cuento. Paramos a beber una cerveza en un bar llamado Firmamento, en la única mesa que ese bar tenía en la acera. Ja, me dije, cuántos otros. A veces soy tan pequeño que no alcanzo a pensar.
Regresamos, entramos al piso y encendimos sus luces amarillas. Ya faltaba poco para el amaneciendo, que debió ser la manera más simple que Servane encontró para pronunciarlo. Podíamos saberlo, algo de la nocturna intuición que habíamos desarrollado nos lo delataba. Pero ojeras no eran buenos días por las mañanas, ni las horas nocturnas un elemento trivial que fluía sin provocar daños. Pasaba el tiempo, porque el tiempo no cambia, Servane, le dije, el tiempo no cambiará jamás. Servane no era de contestar de modo regular, mejor elegía, y esa vez prefirió callar.
Fumamos un cigarrillo y después estuve escribiendo tan a gusto que creí ausentarme de aquella desaparición que ya estaba sufriendo. Miré al costado, Servane estaba dormida. Vi sus parpados completos. Estaríamos a punto de lograrlo, el sueño, el olvido completo, la paz y cada cual volteado hacia su costado verdadero.
Advertí, en un segundo sólo para mí, que debía dejar de escribir, salir de allí y descansar también. Entonces me arrastré hasta una cama, no sé qué cama, una cama era una cama para dormir en aquel momento. Quedé dormido y soñé con mi abuelo, él, naturalmente, tampoco podía dormir aquella noche. Lo encontré en la calle, esa calle de esa madrugada asfixiante de un diciembre sudamericano y me confió que estaba viniendo y no yendo, como dijeron los pesimistas. Hice un gran esfuerzo por intentar atravesar mi sueño hasta el sueño de Servane, porque ese hubiera sido nuestro encuentro natural y su oportunidad más propicia de conocer Sudamérica, aunque fuera con la inconveniente muerte de mi abuelo, pero antes de poder hacer nada, cayó muerto.
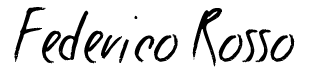
Comments (2)
Ana Carolina Zulaica
junio 17, 2015 at 12:54 amDate: Tue, 16 Jun 2015 16:07:44 +0000 To: carolinazulaica@hotmail.com
Adolfo Rosso
junio 17, 2015 at 11:47 pmMe gusto mucho, tienes frases muy buenas. Ya lo voy a releer y te comento. Pero esta muy bueno.
Abrazo.